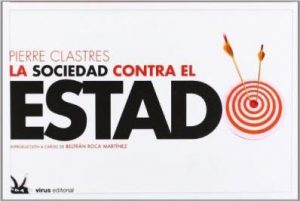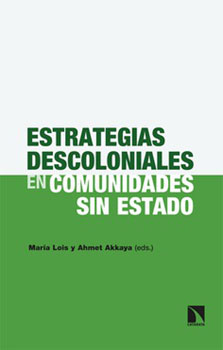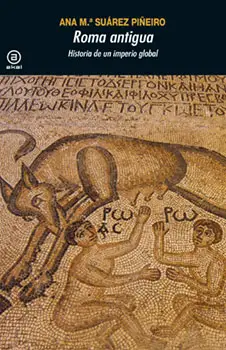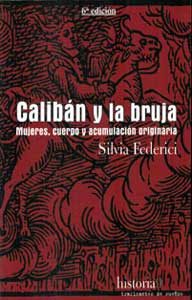Contar el abandono
Editor/a: Iñaki Rubio-Mengual. Gabriel Gatti
Autor/a: Álvaro Villar Baile Sofia Servián Eduardo Serrano Ramón Sáez Mariana Norandi Roberto Monroy Álvarez Ula Iruretagoiena Busturia Elixabete Imaz Miren Gutiérrez Alfredo González-Ruibal Iosune Fernández-Centeno Paola Díaz Saioa del Olmo Alonso David Casado Neira Violeta Cabello Javier Auyero
Editorial: Bellaterra Edicions
Materia: Antropología
ISBN: 9788419160843
Páginas: 318
Encuadernación: Rústica
Reseña
Paisajes de un mundo en ruinas
Espacios naturales protegidos amenazados por la desertificación, especies en estado de extinción, migrantes que malviven en las fronteras, vidas olvidadas en residencias de ancianos, hospitales, vertederos, ruinas urbanas, barrios degradados, parques naturales, poblados chabolistas y zonas contaminadas, comunidades obreras en crisis, exciudadanos que nos traen sin cuidado, gentes a las que los grandes números no ven, que no cuentan, pobres cada vez más cerca de la línea de no retorno, enfermos olvidados, paisajes naturales devastados… Todo eso, y más, es abandono, algo que ha alcanzado el rango de los fenómenos estructurales, esos que definen vidas, experiencias, ecologías, contextos y épocas. El abandono, pensado como un diagnóstico general y no solo como un momento, o una coyuntura, es uno de esos conceptos poderosos. Si lo tomamos en serio sirve para pensar el estado de todo lo que existe desprovisto de cuidado y protección. Ahora, ¿se puede contar de cualquier manera, se puede contar como siempre?Este libro encara la respuesta a estas preguntas a partir del trabajo en varios encuentros y diálogos sostenidos a lo largo del tiempo entre un buen grupo de personas, de perfiles variados, de oficios distintos, de regiones distantes. Son Javier Auyero, Violeta Cabello, David Casado-Neira, Saioa del Olmo, Paola Diaz, Iosune Fernández Centeno, Gabriel Gatti, Alfredo González Ruibal, Miren Gutiérrez, Elixabete Imaz, Ula Iruretagoiena, Roberto Monroy, Mariana Norandi, Iñaki Rubio, Ramón Sáez, Eduardo Serrano, Sofia Servián y Alvaro Villar.
GABRIEL GATTI es profesor de sociología, con plaza de catedrático en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, aunque, cuando puede, se va. Últimamente se preocupa por cómo hacer para contar en ciencias sociales cuando las cosas que se quieren contar se cuentan mal, algo frecuente en un mundo como el de ahora que bien, bien no está, la verdad. Encara estas preocupaciones trabajando (desde hace años) con la gente del programa de investigación Mundo(s) de víctimas, con la que se ha paseado por mundos sociales llenos de víctimas, desaparecidos, invisibilidad y, en general, padeceres incontables. También lo hace con Kontu laborategia, otro proyecto de trabajo en grupo en el que ha metido su exceso de hierro en sangre. De vez en cuando escribe solo, o casi solo, como lo hizo por ejemplo con el libro Desaparecidos. Cartografías del abandono (Turner, 2022), su último con firma en solitario, del que está muy contento.
IÑAKI RUBIO es investigador predoctoral de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. Sociólogo y politólogo de formación, actualmente realiza su tesis apoyado por un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, cuyo objeto es la gestión de la vida y sus límites en residencias de ancianos. Además, participa en Kontu Laborategia. El trabajo de contar en la investigación de frontera y Vidas Descontadas. Refugios para habitar la desaparición social. Aparte de las cosas del oficio, también disfruta leyendo literatura de montaña.
Javier Auyero es profesor de sociología en la universidad de Texas, Austin, y profesor investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. En el año 2012 fundó el Urban Ethnography Lab. Publicó varios libros –entre ellos, La Política de los Pobres, Pacientes del Estado, y Vidas Beligerantes–. Cada vez más extranjero en Estados Unidos, sueña con mudarse a España y seguir siendo foráneo, pero en un lugar donde hablen su idioma. En el conurbano bonaerense, donde nació, se crió, y realizó la mayoría de sus investigaciones sobre marginalidad y protesta tampoco se siente en casa. Casi siempre que escribe en el fondo suena Keith Jarret (el Köln Concert o A Melody at Night with you). Por estos días, disfruta de nadar (nada muy mal, pero le hace bien) y de leer ficción –tiene la sospecha que de allí se aprende más que leyendo sociología–.
Violeta Cabello es investigadora en el Basque Centre for Climate Change en Bilbao. Trata de huir de las etiquetas disciplinarias y de los climas húmedos para merodear por zonas áridas como el Sureste español, Arizona o Canarias, donde se cultivan vegetales y conflictos. Tiende a meterse en casi todas las aguas que encuentra, hasta que le llegan al cuello y entonces sale a buscar flotadores con los que navegar. Últimamente ha estado sumergida en la laguna Mar Menor y ha quedado totalmente enamorada. Le interesan los temas que tienen que ver con la sostenibilidad de las vidas, con las relaciones entre personas y otros seres y cosas, y con las formas de habitar juntas en este planeta herido.
David Casado Neira. Quiso entender el mundo y estudió sociología en Madrid, después se doctoró en Antropología. Se equivocó, sigue sin entender el mundo, pero insiste y vive de ello. Profesor de la Universidade de Vigo, está vinculado desde hace tiempo al programa de investigación Mundo(s) de víctimas de la UPV/EHU y al Observatorio de Gobernanza de la UVigo. De inquietudes diversas inició su trayectoria de investigación con cosas de la sangre, yen los últimos años se ha acercado a diferentes formas de violencia desde intereses y enfoques dispares, desde la de género hasta la de la represión franquista. Ahora anda en la de la tierra quemada a la búsqueda de preguntas. Esto también le permite hacer trabajo de campo bajo las inclemencias atmosféricas, caminar por los montes, comer por los pueblos y alejarse del ordenador. En una ocasión se enteró de que sus estudiantes le llamaban lobishome [hombre lobo]. No está seguro de que fuese de broma.
Saioa del Olmo Alonso. Acumuladora de cosas a las que siempre encuentra algo de belleza, potencial creativo o practicidad futura, se propone, de vez en cuando, desprenderse de algunos de sus tesoros para aportar cierto orden cuadrado a su vida generando paisajes de cajas marrones clasificadas verticalmente por tiempo indefinido, en pequeños espacios oscuros. Además, es artista, profesora agregada en la Facultad de Bellas Artes e investigadora del grupo Kontu Laborategia de la UPV/ EHU. Desde su práctica artística investiga sobre las relaciones y los comportamientos sociales. Para ello experimenta con dinámicas participativas, situaciones de interacción, dispositivos performativos y propuestas contextuales. Su aporte a Contar el abandono entronca con su proyecto Fuimos nosotras (2019), sobre la agencia de las cosas. También cruza con otros proyectos previos como Vuelven las Atracciones (2007), visitas guiadas ficcionadas al abandonado Parque de Atracciones de Artxanda, junto a la productora de arte Consonni, y Escarbando deseos en Casa del Mago (2009), instalación participativa sobre los mecanismos del deseo en la Fundación Pistoletto en Biella-Italia. Así mismo, con su línea de investigación Transarte, trabaja sobre el concepto de tecnologías de las relaciones probando y recolectando dinámicas performativas que exploran las relaciones sociales.
Paola Díaz. Antropóloga y también socióloga. Me formé en Chile, México y Francia. Soy profesora de la Universidad de Tarapacá, en el extremo norte de Chile. Desde que inicié la vida de investigadora Biografías 309 he trabajado sobre problemas que los otros llaman tristes: poblaciones marginalizadas en la ciudad, abuso sexual en instituciones católicas, familiares de personas desaparecidas en Chile, sobrevivientes de la tortura exiliados en Francia, personas migrantes atravesando fronteras en México-Estados Unidos y Chile-Bolivia y con familias, principalmente mujeres, buscando a sus seres queridos desaparecidos en Sonora. En este momento dirijo un proyecto de investigación titulado «El valor de la vida en las fronteras. La migración indocumentada en el extremo norte chileno» que trata de observar y restituir los ensamblajes fronterizos en Chile-Bolivia-Perú y sus dispositivos de poder, así como formas de vida en la intemperie que se crean o podrían crearse en estos extremos liminales. Además del trabajo académico, participo como profesional voluntaria en Buscadoras por la Paz, uno de los colectivos de familias de personas desaparecidas de Sonora. Mi rol es seguir, hacer vínculos con organizaciones nacionales e internacionales para avanzar en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.
Iosune Fernández-Centeno es antropóloga y actualmente trabaja en su tesis con la ayuda del Programa de Formación de Personal Investigador del Gobierno Vasco. El tema sobre el que pivota su trabajo etnográfico es la adopción transnacional y sus intereses incluyen cómo nos construimos familia, la agencia de la infancia y adolescencia, el lenguaje de los cuerpos y las emociones, y la relaciones que tenemos con los objetos personales. Todo ello desde la mirada que proporciona utilizar unas gafas feministas. Formar parte de Kontu Laborategia y Ez Donk Oraindik le permite pensar colectivamente cómo (nos)contamos y explorar otras maneras de hacerlo.
Alfredo González-Ruibal es investigador en el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC. Una de sus principales líneas de investigación es la arqueología contemporánea, es decir, la de los siglos xx y xxi, y concretamente de todo lo malo que ha pasado en ellos –dictaduras, colonialismo, violencia política–. A lo largo de sus investigaciones ha encontrado (y ha excavado) distintas formas de desaparición social, a veces sin habérselo propuesto: chabolas, edificios abandonados y ocupados, refugios de gente sin hogar. Pero es lo que tiene la desaparición social, que está en todas partes. Sobre estas cuestiones y otras parecidas ha escrito un libro: An archaeology of the contemporary era (Routledge, 2019).
Miren Gutiérrez es una investigadora de la Universidad de Deusto que está interesada en cómo la gente –sobre todo las mujeres– puede apropiarse de la tecnología para mejorar su vida y la sociedad. Ha escrito muchos artículos sobre este tema, así como un par de libros (por ejemplo, Data activism and social change, Palgrave). Actualmente lidera tres proyectos de investigación en los que, con otros investigadores e investigadoras, explora el uso de los datos y algoritmos para denunciar injusticias y cambiar el mundo (es todavía una optimista). En vidas anteriores fue periodista de investigación financiera, ecologista y activista. Aún le quedan por publicar algunas investigaciones sobre las asimetrías de poder, las mujeres, los datos, las plataformas y sus algoritmos… Stay tuned!
Elixabete Imaz es antropóloga y se ha dedicado sobre todo al estudio de nuevos y viejos parentescos y a reflexionar sobre maternidades, tecnologías reproductivas y la diversidad familiar. Pero en sus intereses también hay otros temas vinculados con caminar, narrar o plantar que espera poder ir realizando y que tomen alguna forma concreta. Mientras tanto, o en paralelo tal vez, participa en Kontu Laborategia, trabaja como docente e investigadora en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, y se escapa de vez en cuando a otras partes, para tomar perspectiva.
Ula Iruretagoiena Busturia campa a sus anchas en las zonas desdibujadas de los saberes sobre bosques, escrituras no verbales y ecologías urbanas. Desde su taller de trabajo de arquitectura Nizu en Donostia practica la arquitectura menor y el des-urbanismo, y se acerca semanalmente a la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco para aportar al alumnado herramientas con las que traducir ideas abstractas en formas y materialidades concretas. En la bandeja de entrada de su Outlook lidia con emails rutinarios sobre el plano de la distribución de una cocina-salón, la solicitud del presupuesto de la grifería empotrada y de la piedra abujardada, la contestación a la alegación de unx vecinx sobre el plan urbano, la confirmación de la cita con unx artista plástico, el trámite de izapide de la Universidad, la solicitud de una licencia de obras en el Ayuntamiento, el envío de un artículo a un medio de comunicación vasco (Argia, Gara), la invitación para impartir una conferencia sobre espacio y género, la newsletter sobre la adhesión a la protesta por la tala de árboles para la construcción de un aparcamiento público, el doodle para próxima reunión con el grupo de investigación Kontu Laborategia. Amiga del mestizaje de ideas, intereses, conocimientos y del fucsia.
Roberto Monroy Álvarez. Es candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, y previamente está formado en literatura y filosofía contemporánea. Se dedica al análisis del discurso, principalmente en temas de exclusión, memoria y violencia. Es profesor en el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, donde enseña teoría estética, literatura hispanoamericana y periodismo narrativo, además de ser editor en jefe de Estudios del discurso, una revista de investigación en la misma universidad. El tema de su actual tesis se centra en las figuras discursivas del archivo y la fosa común en la historia cultural latinoamericana; y cuando la historia de la violencia estructural le pesa de más, se dedica a leer novelas de detectives y perfeccionar su cocina, lo cual no hace nada mal.
Mariana Norandi es periodista, doctora en Sociología e integrante del grupo de investigación Kontu Laborategia de la Universidad del País Vasco. Después de más de 20 años trabajando como reportera en México, en la actualidad ha abandonado temporalmente el oficio periodístico para inmiscuirse en los paisajes de la academia y la sociología, donde investiga sobre exilios, identidades y fronteras. Es docente en el máster Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora posdoctoral en la UPV-EHU. Como beneficiaria de las ayudas Margarita Salas (UE-NextGenerationEU) realiza una estancia de investigación en el GRESCO de la Universidad Complutense de Madrid, donde se ha ido aproximando a paisajes urbanos y descubriendo otras formas de abandono.
Ramón Sáez es jurista, ocupa una plaza de juez en el Tribunal Constitucional español. En la confianza de la necesidad de desbordar las disciplinas académicas para entender un poco el mundo, ha colaborado en los grupos de investigación que Gabriel Gatti ha dirigido en los últimos años sobre desapariciones, víctimas y espacios de abandono, que le han permitido pasear su imaginación por otros campos fértiles de la creatividad humana. En estos proyectos ha tratado de aportar algo de la precisión del lenguaje y de las categorías del derecho, consciente de la relevancia de los matices y siguiendo el ejemplo de Stendhal, quien entrenaba su estilo leyendo a diario varias páginas del code civil napoleónico.
Eduardo Serrano tiene 73 años y vive en Málaga. De oficio arquitecto y urbanista (modo outsider) pero inofensivo. Está convencido de que los problemas técnicos son lo de menos, que donde hay que trabajar es con la gente. Lo aprendió en México, luego confirmado en La Línea y Málaga. Cree posible que el universo y este mundo de pecadores se sostienen por un acto creativo continuo y recursivo por parte de la materia, eternamente bottom-up. Ese es el tuétano de su proyecto político. Es ingenuo, escéptico, ecléctico y siente fascinación por muchos y muchas, por ejemplo, Juan Tamariz, Juan Sebastián Bach, Donna Haraway, Gilles Deleuze, Rosalía, la Casa Invisible, Charles y Ray Eames, Baruch Spinoza y el gato Silvestre.
Sofia Servián ha finalizado sus estudios de Ciencias Antropológicas en la Universidad de Buenos Aires. Nació y vive en una pequeña ciudad, pero espera viajar y continuar sus estudios en antropología urbana fuera de Argentina. Es una fiel creyente de que reflexionar e investigar sobre los problemas que nos aquejan, nos interpelan y nos indignan, es el primer paso para cambiarlos.
Álvaro Villar Baile es de un pueblo alegre y lleno de huertas que se llama Milagro. Quizás por eso lleva ya unos cuantos años analizando temas más bien tristes, relacionados con la vulnerabilidad social y la precariedad biológica, desde el departamento de sociología y trabajo social de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, primero como alumno y después como investigador. En su casa aprendió que el trabajo de campo era horadar la tierra para encontrar cosas y hoy en día hace algo parecido. Actualmente se encuentra terminando su tesis doctoral sobre la experiencia de paciente oncológicos graves en el sistema vasco, a la vez que participa en Kontu Laborategia, donde escribe cosas (un poco) más felices con amigos y en solitario.